Del Truful Truful a los salares del norte: Cuando el desarrollo sigue sin escuchar al agua
Opinión y Comentarios 14 enero, 2026 Edición Cero 0
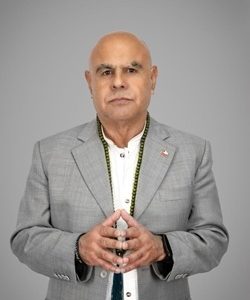
 Dr. Bernardo Muñoz Aguilar. Antropólogo social, Universidad de Tübingen, Alemania.-
Dr. Bernardo Muñoz Aguilar. Antropólogo social, Universidad de Tübingen, Alemania.-
El conflicto en torno al río Truful Truful, en la precordillera de La Araucanía, no es un hecho aislado ni una excepción local. Es parte de un patrón más amplio del modelo de desarrollo chileno, que se repite con distintas intensidades a lo largo del país: el agua entendida como recurso, no como relación viva.
Si en el sur el conflicto se expresa en torno a ríos intervenidos por centrales hidroeléctricas y turismo de aventura, en el norte adopta una forma aún más extrema en los salares, las cuencas altoandinas y los territorios indígenas sometidos a la presión de la minería del cobre y del litio.
En San Pedro de Atacama, en la Región de Atacama y en Tarapacá, el agua no es abundancia: es vida escasa, frágil y profundamente significativa. Para las comunidades atacameñas, aimaras y quechuas, el agua no es solo un insumo productivo ni un “factor crítico” para la minería. Es parte de un sistema de relaciones que articula lo humano, lo espiritual, lo productivo y lo territorial. Los ríos, vegas, vertientes y salares no existen como objetos separados, sino como nodos de una red viva que sostiene la continuidad de la vida comunitaria en el desierto.
Sin embargo, el modelo extractivo dominante —primero el cobre, hoy el litio— opera desde una lógica radicalmente distinta. En ella, el agua es medida, cuantificada, concesionada y extraída para sostener procesos industriales de gran escala. La discusión pública suele centrarse en cuántos litros se extraen, qué tecnología se utiliza o qué medidas de mitigación se ofrecen. Pero rara vez se aborda el punto de fondo: qué ocurre cuando se altera una relación histórica entre comunidades y agua en territorios donde el equilibrio es extremadamente delicado.
En los salares del norte, la extracción de litio no solo reduce niveles de agua o altera ecosistemas. Produce una transformación profunda del territorio vivido. Las vegas se secan, las rutas de pastoreo se interrumpen, los ciclos productivos tradicionales se vuelven inviables y, con ello, se debilitan prácticas culturales, formas de organización comunitaria y saberes transmitidos por generaciones. El daño no siempre es visible de inmediato, pero es acumulativo y estructural.
Para las comunidades aimaras y quechuas de Tarapacá, por ejemplo, el agua articula la vida agrícola, el pastoreo, las festividades religiosas y la relación con los cerros y la Pachamama. En este contexto, hablar de “uso eficiente del recurso hídrico” sin reconocer estas relaciones equivale a vaciar el territorio de sentido. La minería puede cumplir estándares técnicos y aun así producir un impacto profundo e irreversible sobre la vida comunitaria.
Aquí se repite el mismo problema que observamos en el Truful Truful: el Estado chileno y el mercado operan bajo una matriz cultural que concibe la naturaleza como algo externo a la sociedad, susceptible de ser gestionado, compensado o reemplazado. Las comunidades indígenas, en cambio, entienden el agua como parte de una red viva de relaciones que no admite sustitución. No se trata de dos intereses distintos sobre un mismo objeto, sino de dos formas incompatibles de entender el mundo.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vuelve a mostrar aquí sus límites. Evalúa caudales, modela escenarios, exige planes de manejo y participación, pero carece de herramientas reales para comprender el daño cultural, espiritual y territorial que implica la intervención de salares y cuencas altoandinas. La consulta indígena existe, pero rara vez es vinculante. Las comunidades participan, pero no deciden. El resultado es una sensación permanente de imposición y despojo, incluso cuando los proyectos cumplen formalmente la normativa.
En el norte, además, el discurso de la “transición energética” ha introducido una nueva capa de legitimación del extractivismo. El litio es presentado como un mineral “verde”, clave para combatir el cambio climático. Sin embargo, para muchas comunidades indígenas, esta transición se vive como una nueva fase de sacrificio territorial, donde se les pide entregar su agua y su territorio en nombre de un bienestar global del que pocas veces participan.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿puede llamarse sostenible una transición energética que reproduce las mismas lógicas de despojo sobre pueblos indígenas? ¿Puede hablarse de desarrollo cuando la supervivencia cultural y territorial de comunidades enteras queda en riesgo?
Así como en el sur el turismo de aventura se presenta como “sustentable” mientras ignora la relación espiritual con los ríos, en el norte la minería del litio se presenta como “verde” mientras tensiona hasta el límite los sistemas hídricos del desierto. En ambos casos, el problema no es solo técnico, sino profundamente cultural y político.
La antropología pública tiene aquí un rol clave: incomodar el relato dominante, poner en evidencia los puntos ciegos del desarrollo y recordar que el agua no es solo una variable ambiental. Es memoria, es relación, es vida. En territorios indígenas, intervenir el agua sin reconocer estas dimensiones no es solo un error técnico: es una forma de violencia estructural.
Si algo conecta al Truful Truful con los salares del norte es esta lección básica que Chile aún no termina de aprender: no hay sostenibilidad posible cuando el desarrollo avanza sin escuchar al agua ni a quienes han aprendido, durante siglos, a convivir con ella.

Deja una respuesta